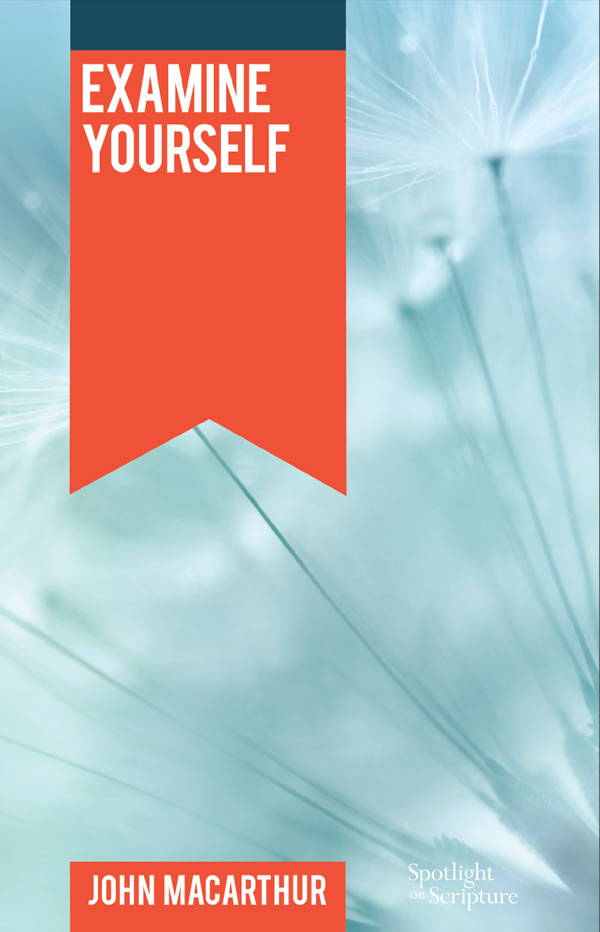Cuando una persona moría en tiempos del Antiguo Testamento, los autores de la Biblia decían que “se unía a su pueblo” (cp. Gn. 25:8; 35:29; 49:29; Nm. 20:24; Jue. 2:10). En 2 de Samuel capítulo 12, el rey David se mostró confiado al morir su hijo recién nacido, diciendo: “Yo voy a él, mas él no volverá a mí” (v. 23). Evidentemente, David tenía la confianza de volver a ver a su hijo, no como un niño sin nombre, un alma sin rasgos distintivos, sino como el hijo mismo que había engendrado.
En Nuevo Testamento todavía deja más claro el hecho de que nuestra identidad personal permanecerá intacta. Mientras celebraban la Pascua, Cristo le dijo a sus discípulos, que estaban alrededor de la mesa: “Tomad esto [la copa], y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga” (Lc. 22:17-18). Cristo les estaba prometiendo a sus discípulos que, en su día, volverían a beber juntos del fruto de la vid en el cielo. Las promesas que Jesús nos hace en los demás lugares de los evangelios todavía dejan menos lugar a las dudas: “Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mt. 8;11).
No olvidemos que Moisés y Elías aparecieron junto a Cristo en el monte de la transfiguración. Aunque hacía siglos que habían muerto, todavía tenían identidad propia (Mt. 17:3). Más aún, es evidente que Pedro, Santiago y Juan los reconocieron (v. 4), lo que implica que, en el cielo, vamos a ser capaces de reconocer incluso a quienes no hemos visto antes. Y para que eso sea posible es preciso que todos mantengamos nuestra identidad personal, y no que nos transformemos en una especie de seres etéreos.
Todos los redimidos mantendrán para siempre su identidad, pero en una forma perfeccionada. Podremos convivir con Enoc, Noé, Abraham, Jacob, Samuel, Moisés, Josué, Ester, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, Ezequiel, David, Pedro, Bernabé, Pablo, o con cualquier otro santo. Para que eso sea posible, necesitaríamos retener nuestras propias identidades, no transformarnos en un ser genérico.
El apóstol Pablo describe así la venida del Señor y la resurrección de los santos ya fallecidos: “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Ts. 4:17, cursivas añadidas).
La intención de Pablo parece clara: consolar a algunos de los tesalonicenses que pensaban que los seres queridos que ya habían muerto se iban a perder el regreso de Cristo. En el versículo 18 Pablo dice: “Alentaos los unos a los otros con estas palabras”. Ese aliento es la consecuencia de tener depositadas las esperanzas en la futura reunión. Poco aliento sentiríamos si no nos fuésemos a reconocer unos a otros. Así que la promesa de Pablo de que todos estaremos “juntos” para siempre implica que volveremos a tener comunión con todas las personas a las que hemos conocido.
No sólo estaremos con nuestras familias y seres queridos, sino también con los hijos de Dios de todas las épocas. En el cielo todos formaremos parte de una familia unida por los lazos del amor. El enorme tamaño de la familia no importará, porque el cielo es un lugar infinitamente perfecto. Habrá tiempo de sobra para construir amistades profundas con todos los santos; de hecho, pasaremos la eternidad rodeados de una comunión gratificante y perpetua.
Si estás nervioso porque crees que en el cielo te vas a sentir fuera de lugar, deja de preocuparte. El cielo será para ti un hogar mucho más propio que el rincón más querido de todo el planeta Tierra. El Señor, en su ternura y amor, lo ha creado para que vivamos allí por toda la eternidad y disfrutemos de Él para siempre, en la plenitud de nuestra humanidad glorificada.
¿Acaso es de extrañar que el salmista dijera, “Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos?” (Sal. 116:15).
Extraído del libro, “La gloria del cielo” escrito por el Pastor John MacArthur y publicado por Editorial Portavoz.