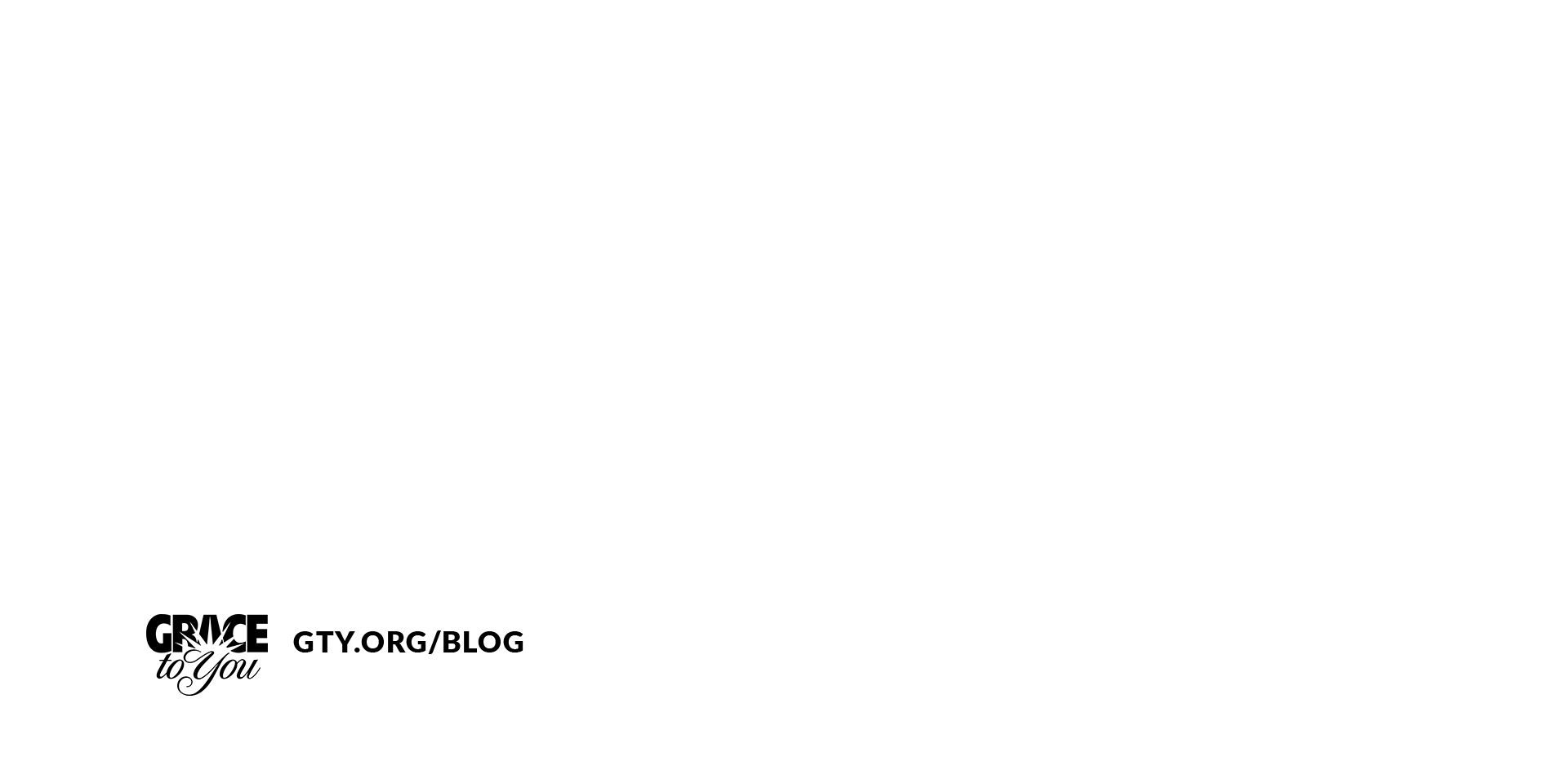by
La Reforma protestante se considera, con toda razón, el más grande avivamiento de los últimos mil años de la historia de la Iglesia —un movimiento tan masivo que alteró radicalmente el curso de la civilización occidental. Nombres como Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Knox siguen siendo conocidos hoy, cinco siglos después de su muerte. A través de sus escritos y sermones, estos valientes Reformadores —y otros como ellos— dejaron un legado perdurable para las generaciones de creyentes que les han seguido.
Pero el verdadero poder de la Reforma no surgió de un solo hombre o grupo de hombres. Sin duda, los reformadores adoptaron posturas audaces y se ofrecieron como sacrificios por la causa del evangelio. Pero, aun así, el arrollador triunfo del avivamiento del siglo XVI no puede atribuirse en última instancia ni a sus increíbles actos de valor, ni a sus brillantes obras de erudición. No, la Reforma solo puede explicarse por algo mucho más profundo: una fuerza infinitamente más potente que cualquier cosa que los simples mortales puedan producir por sí solos.
Como todo verdadero avivamiento, la Reforma fue la consecuencia inevitable y explosiva de que la Palabra de Dios se estrellara como un tsunami masivo contra las delgadas barricadas de la tradición fabricada por el hombre y la religión hipócrita. Cuando la gente común de Europa tuvo acceso a las Escrituras en su propio idioma, el Espíritu de Dios utilizó esa verdad atemporal para convencer sus corazones y convertir sus almas. El resultado fue totalmente transformador, no solo para las vidas de los pecadores individuales, sino para todo el continente en el que residían.
El principio de Sola Scriptura (solo la Escritura) fue la forma en que los Reformadores reconocieron que el poder imparable detrás del explosivo avance de la reforma religiosa era la Palabra de Dios impulsada por el Espíritu.
Para los Reformadores, Sola Scriptura significaba que la Biblia era la única Palabra divinamente revelada y, por tanto, la verdadera autoridad del creyente para la sana doctrina y la vida piadosa. Entendían que la Palabra de Dios era poderosa, transformadora de la vida y totalmente suficiente “para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Ti. 3:16–17). Al igual que los padres de la Iglesia que les habían precedido, consideraban con acierto que la Palabra de Dios era el fundamento autorizado de su fe cristiana. Adoptaron la inerrancia, infalibilidad y exactitud histórica de las Escrituras sin cuestionarlas, sometiéndose gustosamente a su verdad divina.
Aunque formaban parte de una gran agitación social, los Reformadores comprendieron que la verdadera batalla no era por la política, el dinero o la tierra. Era una lucha por la verdad bíblica. Y a medida que la verdad del evangelio resplandecía, empoderada por el Espíritu Santo, encendía las llamas del avivamiento.
Honrando al Autor de la Palabra
Ese espíritu de compromiso sin concesiones por la Palabra de Dios está ausente en el panorama evangélico actual. Aunque muchos dicen defender la primacía de las Escrituras, las tendencias populares en la Iglesia tienden a dejar a un lado la normativa de la Palabra de Dios, suavizando la verdad o suprimiéndola por completo para atraer al mundo.
Pero seamos claros: cualquier movimiento que no honre la Palabra de Dios no puede legítimamente pretender honrarlo a Él. Si hemos de reverenciar al Soberano omnipotente del universo, debemos someternos totalmente a las cosas que Él ha dicho (He. 1:1–2). Cualquier otra cosa es tratarlo con desprecio y rebelarse contra Su señorío. Nada es más ofensivo para el Autor de las Escrituras que ignorar, negar o distorsionar la verdad que Él ha revelado (Ap. 22:18–19). Maltratar la Palabra de Dios es tergiversar a Aquel que la escribió. Rechazar sus afirmaciones es llamarle mentiroso. Ignorar su mensaje es despreciar lo que el Espíritu Santo inspiró.
Como revelación perfecta de Dios, la Biblia refleja el carácter glorioso de su Autor. Debido a que Él es el Dios de la verdad, Su Palabra es infalible. Debido a que Él no puede mentir, Su Palabra es inerrante. Debido a que Él es el Rey de reyes, Su Palabra es absoluta y suprema. Aquellos que desean agradarle deben obedecer Su Palabra. Por el contrario, aquellos que no honran las Escrituras por encima de cualquier otra verdad deshonran a Dios mismo.
Debido a que los Reformadores reconocieron a Jesucristo como la única Cabeza de la iglesia, se sometieron gustosamente a Su Palabra como la única autoridad dentro de la iglesia. Así, reconocieron lo que todos los verdaderos creyentes a lo largo de la historia han afirmado —que solo la Palabra de Dios es nuestra regla suprema para la vida y la doctrina. En consecuencia, también se enfrentaron a cualquier autoridad falsa que pudiera intentar usurpar el lugar que le corresponde a las Escrituras; y al hacerlo, expusieron la corrupción de todo el sistema Católico Romano.
Defendiendo la fe
Los creyentes de hoy también están llamados a defender la verdad contra todos los que intentan socavar la autoridad de las Escrituras. Como escribió Pablo: “Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Co. 10:5). Del mismo modo, Judas instruyó a sus lectores a “contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Jud. 3). Al referirse a “la fe”, Judas no aludía a un conjunto indefinible de doctrinas religiosas, sino a las verdades objetivas de las Escrituras que conforman la fe cristiana (cp. Hch. 2:42; 2 Ti. 1:13–14).
Los autores del Nuevo Testamento no descubrieron las verdades de la fe cristiana a través de experiencias religiosas místicas. Más bien Dios, con finalidad y certeza, entregó un cuerpo completo de revelación en las Escrituras. Cualquier sistema que pretenda una nueva revelación o una nueva doctrina debe ser descartado como falso (Ap. 22:18–19). La Palabra de Dios es totalmente suficiente; es todo lo que los creyentes necesitan para contender por la fe y oponerse a la apostasía dentro de la iglesia.
Desde el principio, la batalla entre el bien y el mal ha sido una batalla por la verdad. La serpiente, en el Jardín del Edén, comenzó su tentación cuestionando la veracidad de las palabras de Dios. Poner en duda la revelación directa de Dios ha sido la táctica de Satanás desde entonces (cp. Jn. 8:44; 2 Co. 11:3–4).
Con la eternidad en juego, no es de extrañar que las Escrituras reserven sus palabras más duras de condena para aquellos que ponen mentiras en la boca de Dios. La serpiente fue inmediatamente maldecida en el Jardín del Edén (Gn. 3:14), y a Satanás se le habló de su inevitable perdición (v. 15). En el Israel del Antiguo Testamento, la falsa profecía era un delito capital (Dt. 13:5, 10), un punto vívidamente ilustrado por la matanza de Elías de los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal tras el enfrentamiento en el monte Carmelo (1 R. 18:19, 40). Pero los israelitas a menudo no expulsaban a los falsos profetas; y al acoger el error en su seno, también invitaban al juicio de Dios (Jer. 5:29–31). Considere la actitud del Señor hacia aquellos que cambiarían Su Palabra verdadera por una imitación falsa:
“Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto! Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: Ha dicho Jehová, y Jehová no los envió; con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: Dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira; no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y sabréis que yo soy Jehová el Señor” (Ez. 13:3–9; cp. Is. 30:9–13; Jer. 5:29–31).
El punto de ese pasaje es inconfundible: Dios odia a los que tergiversan Su Palabra o dicen mentiras en Su nombre. El Nuevo Testamento responde a los falsos profetas con la misma severidad (cp. 1 Ti. 6:3–5; 2 Ti. 3:1–9; 1 Jn. 4:1–3; 2 Jn. 7–11). Dios no tolera a quienes falsifican o fingen la revelación divina. Es una ofensa que Él toma personalmente, y Su retribución es rápida y mortal. Sabotear la verdad bíblica de cualquier manera —añadiéndole algo, quitándole algo o mezclándola con el error— es invitar la ira divina (Gá. 1:9; 2 Jn. 9–11). Cualquier distorsión de la Palabra es una afrenta contra la Trinidad y especialmente contra el Espíritu de Dios por Su íntima relación con las Escrituras.
Martín Lutero lo expresó así: “Siempre que oigas a alguien jactarse de que tiene algo por inspiración del Espíritu Santo y que no tiene fundamento en la Palabra de Dios, no importa lo que sea, dile que eso es obra del diablo”[1]Martin Luther, Luther’s Works, vol. 23, ed. Jaroslav Pelikan (St. Louis: Concordia, 1959), 173–74.. Y en otro lugar: “Todo lo que no tiene su origen en las Escrituras, ciertamente es del mismo diablo”[2]Luther’s Works, vol. 36, 144..
El grito de guerra de Sola Scriptura se remonta a una época pasada, que podría parecer anticuada e irrelevante. Pero la Iglesia de hoy debe reavivar el compromiso de los Reformadores con la pureza y la autoridad de la Palabra de Dios, y defenderla enérgicamente de la corrupción y el incumplimiento. La verdad de Dios está en el punto de mira de un mundo enamorado de su pecado, y debemos comprometernos aún más a defender las Escrituras como la verdadera norma y la autoridad final.
![]()
(Adaptado de Fuego Extraño)