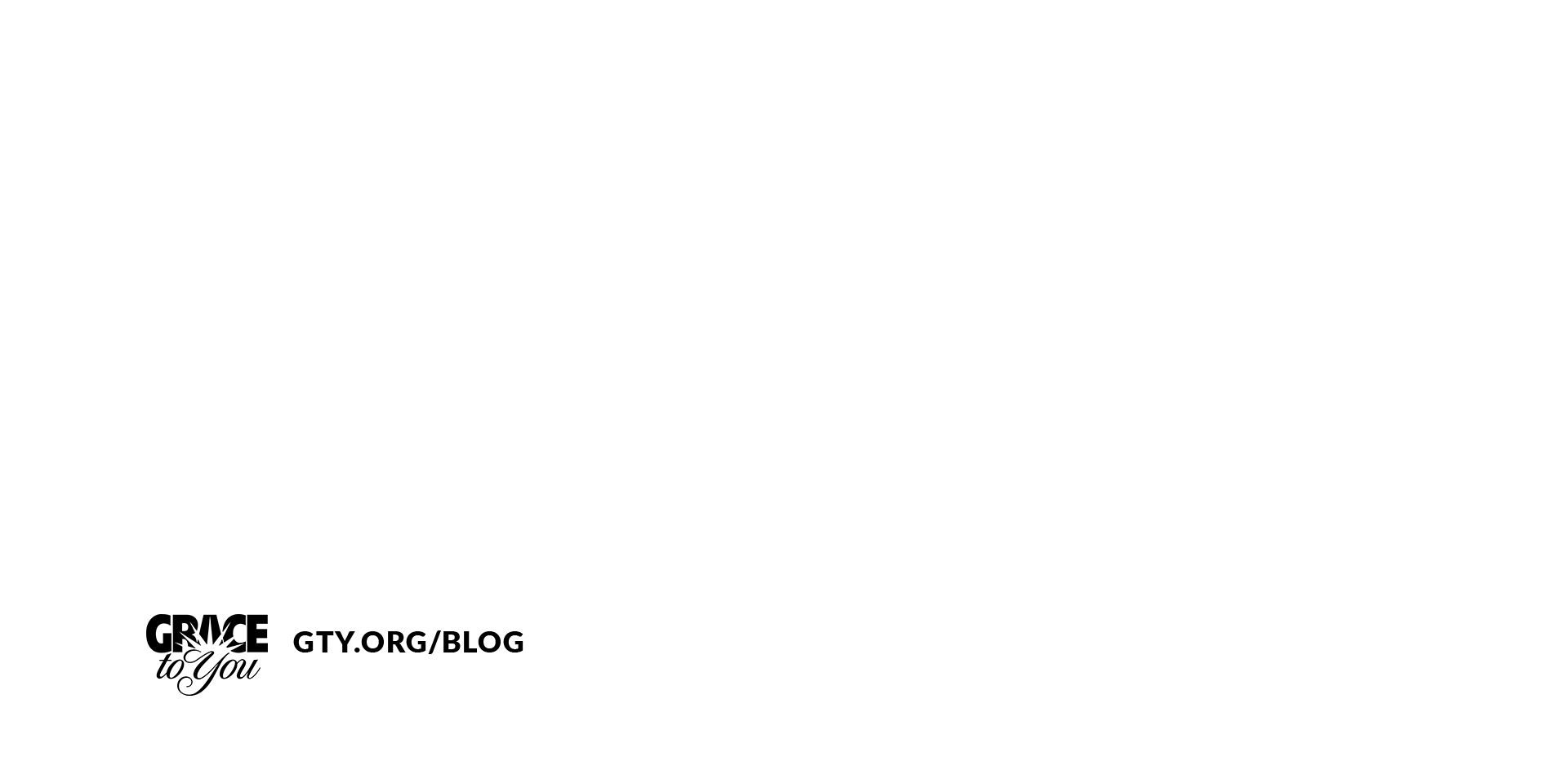by
No hay una forma alegre de describir el cuadro que Pablo dibuja del pecador como esclavo del pecado. “Vosotros… estabais muertos en vuestros delitos y pecados” (Ef. 2:1). Él no está dirigiendo estos comentarios a una clase estrecha de personas que en su antepasado fueron pícaros y sinvergüenzas, cuyos pecados fueron extraordinariamente diabólicos. Lo que el apóstol dice aquí nos describe a todos nosotros. Ese comentario fue dirigido a cada creyente de la iglesia en Éfeso, y él aplica inequívocamente la misma evaluación sombría a “todos los demás” (v. 3, NTV). Todas las personas caídas son “por naturaleza hijos de ira”.
Para los creyentes genuinos, esta es la descripción de Pablo de nuestro antiguo estado, por supuesto. Para los incrédulos, las implicaciones obvias de este texto son graves y terribles, y siguen siendo una realidad en tiempo presente. El incrédulo está desprovisto de vida espiritual, y subsiste en un estado de total condenación (Jn. 3:18). Pablo no titubea ni se aparta de la dureza de esa verdad. Sin duda, regresará a ella en Efesios 4:17–19 y lo dirá incluso con más énfasis, describiendo a los incrédulos como aquellos que “andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza”.
La frase “ajenos de la vida de Dios” es otra forma de describir la muerte espiritual. En todo lo tocante a la vitalidad y el entendimiento espiritual, los incrédulos están inevitablemente separados de Dios, quien es la verdadera fuente de toda vida.
Los muertos no tienen la capacidad de responder a ningún estímulo. Un cadáver no puede sentir el dolor ni oye la súplica de un ser querido. Una de las escenas más conmovedoras de las que he sido testigo fue el dolor de una madre joven que descubrió a su bebé muerto en la cuna. Tenía en sus brazos el cuerpo del bebé, le hablaba, lloraba sobre él, tocaba tiernamente su rostro e intentaba desesperadamente despertar al bebé. Pero solamente un milagro divino podía haber resucitado a ese niño de la muerte. Por muy emotivas que fueran las tiernas súplicas de la madre, el niño ya no tenía la capacidad de responder.
Ese es exactamente el caso de aquellos que están espiritualmente muertos. No tienen la capacidad por sí mismos de percibir (y mucho menos de responder) a la verdad de la Palabra de Dios. “Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” (1 Co. 2:14).
La muerte no es un asunto agradable en el que pensar, y en la cultura occidental moderna estamos dispuestos a todo para no tener que tratar con ella. En la parte del país en la que ministro, cuando alguien muere es bastante común que los seres queridos hagan un sencillo funeral conmemorativo en lugar de un funeral tradicional al lado de la tumba. No está presente el ataúd; no se ve el cuerpo y no hay procesión hasta el cementerio. Los afligidos están protegidos de la cruda realidad de la muerte.
Eso es ciertamente comprensible. Algo intrínseco a nuestra naturaleza humana nos fuerza a conmemorar la muerte, pero no queremos recordatorios visibles de muerte que nos confronten con la fría realidad de nuestra propia mortalidad.
La muerte es una realidad desagradable. Es difícil pensar en algo que sea más universalmente temido, odiado y lamentado. La muerte es inevitable, y somos impotentes ante su estela. Los muertos no sienten nada, no oyen nada y no responden a ningún estímulo; además, todos tenemos una cita con la muerte. “Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio” (He. 9:27, NTV). No podemos evitarlo, no podemos cambiarlo y, cuando sucede, no tenemos remedio para ello. Ningún poder humano puede revertir el rigor mortis.
Del mismo modo, los que están espiritualmente muertos están en un estado de desesperanza que ningún poder humano puede remediar. La luz de la verdad no tiene efecto alguno sobre ellos, porque son insensibles a las cosas espirituales (Mt. 13:13). La bondad de Dios que, debería producir un verdadero arrepentimiento (Ro. 2:4), no suscita una respuesta apropiada porque una mente carnal es del todo incapaz de responder bien a Dios (Ro. 8:6–8).
Pero a diferencia de una persona físicamente muerta, los incrédulos son seres animados. Están muertos en vida (1 Ti. 5:6) —espiritualmente muertos, pero “anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo” (Ef. 2:2). Un comentarista presbiteriano escocés del siglo XIX, observó: “En este sueño de muerte hay un extraño sonambulismo… muerte andante”[1]John Eadie, A Commentary on the Greek Text of the Epistle of Paul to the Ephesians (Edimburgo: T. & T. Clark, 1883), 121. En términos más actuales, diríamos que Pablo está describiendo zombis espirituales: los muertos desagradecidos. Ni siquiera saben que están muertos, y a la vez siguen las pautas de la vida.
Pablo dice que los que no han sido regenerados están en esta condición “por naturaleza” (Ef. 2:3). No es como si hubieran nacido totalmente inocentes, no corrompidos por el pecado, pero después cayeron en algún momento. Son pecadores de nacimiento. Es su naturaleza estar ajenos a las realidades espirituales y a no conmoverse con la verdad espiritual. Toda la humanidad estaba sumida en esta condición de culpabilidad debido al pecado de Adán. “Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores” (Ro. 5:19). Esta es la doctrina del pecado original. En 1 Corintios 15:22, él resume la doctrina en tres palabras griegas. Se traduce en cuatro palabras en español, pero no se pierde ni un ápice de su impacto: “en Adán todos mueren”.
Esta doctrina queda afirmada como un principio esencial de ortodoxia en todas las grandes tradiciones cristianas. Sin embargo, siempre surgen preguntas sobre si es justo o no que toda la raza humana sea condenada por las acciones de un hombre. Ese argumento tendría algo de peso si lo hubiera hecho una persona que no desafiara deliberadamente la ley de Dios. Demostramos nuestra voluntaria complicidad con la rebeldía de Adán cada vez que pecamos. Y como nadie —a excepción de Jesús— ha vivido jamás una vida sin pecado, nadie está realmente en posición de dudar de la doctrina del pecado original, y mucho menos de considerarla injusta.
Sin duda, sería una situación totalmente desesperanzadora si no fuera por la abundante misericordia y el gran amor de Dios. En el versículo 4, el tono de Pablo cambia abruptamente: “Pero Dios, que es rico en misericordia…nos resucitó” (Ef. 2:4–6). De nuevo vemos que Dios es el instigador, el arquitecto y el ejecutor de nuestra salvación.
D. Martyn Lloyd-Jones, pastor de la Capilla de Westminster en Londres desde 1943 hasta 1968, pasó ocho años predicando versículo por versículo todo el libro de Efesios. Predicó unos 230 sermones sobre esta epístola. Son reconocidos por su visión y claridad, pero el sermón más comentado de toda la serie fue el que Lloyd-Jones predicó cuando llegó a Efesios 2:4. Dedicó un sermón entero a esas primeras dos palabras: “Pero Dios”. Tituló ese mensaje: “El mensaje cristiano al mundo”. Él dijo:
“Con estas dos palabras ‘Pero Dios’, llegamos a la introducción del mensaje cristiano, el mensaje peculiar, específico, que la fe cristiana tiene que ofrecernos. Estas dos palabras, en sí mismas, en un sentido contienen todo el evangelio. El evangelio cuenta lo que Dios ha hecho, la intervención de Dios; es algo que viene totalmente de fuera de nosotros y nos muestra esa obra asombrosa, maravillosa e impactante de Dios que el apóstol pasa a describir y definir en los siguientes versículos”[2]Este sermón, editado para publicarse por Lloyd-Jones mismo, se encuentra en The Christ-Centered Preaching of Martyn Lloyd-Jones, Elizabeth Catherwood y Christopher Catherwood, eds., (Wheaton: Crossway, 2014), 117–30..
Ese es precisamente el punto de Pablo. La salvación de los pecadores “no es de vosotros” (Ef. 2:8); es totalmente una obra de Dios, comenzando con un acto de resurrección espiritual que solo Dios puede hacer. El poder para dar vida del Dios que habló y creó el universo da vida al instante a un alma espiritualmente muerta, da la capacidad de escuchar a oídos espiritualmente sordos y vista a ojos espiritualmente ciegos. La regeneración no es menos sobrenatural que la propia resurrección de Cristo de los muertos. Sin duda, lo produce el mismo poder divino que actuó “resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales” (1:20).
De hecho, la regeneración de un pecador es el resultado y constante recordatorio de la participación de cada creyente en la resurrección y ascensión al cielo de Cristo. Dios “nos dio vida juntamente con Cristo… y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef. 2:5, 6). Observemos que cuando habla de sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, no está describiendo una promesa de alguna recompensa venidera. Es una realidad presente para cada creyente, el resultado directo e inmediato de la obra salvífica de Dios. Es una realidad espiritual. Esta es la descripción de Pablo de nuestra unión espiritual con Cristo y el alto lugar de honor que obtenemos mediante la justificación.
Debemos entender los versículos 5 y 6 a la luz de esto. Estos dos versículos unifican las verdades de la regeneración, la justificación y la unión del creyente con Cristo. Dios “nos dio vida” mediante la regeneración. Nos elevó a una posición del más alto privilegio (sentándonos en un lugar de supremo honor “en los lugares celestiales”) mediante la justificación. Todo esto, nuestra participación con Cristo en su resurrección, y nuestro estatus con Él delante de Dios, es posible gracias a nuestra unión espiritual “con Cristo Jesús”.
![]()
(Adaptado de El Evangelio Según Pablo )